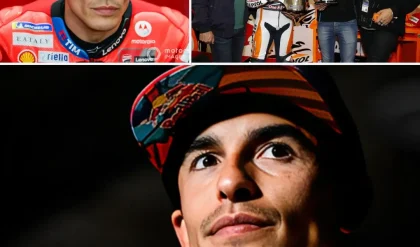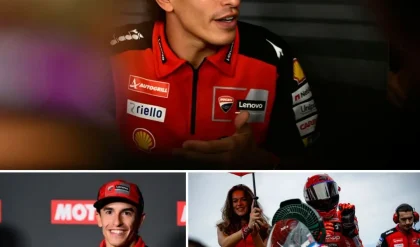En un cambio radical para el deporte internacional, el Comité Olímpico Internacional (COI) se dispone a implementar una prohibición total para que las mujeres transgénero compitan en eventos olímpicos femeninos. Esta política, que se espera entre en vigor en febrero de 2026, también se extenderá a atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como la boxeadora argelina Imane Khelif. La decisión se basa en una revisión científica exhaustiva que destaca las ventajas físicas que conservan los hombres durante la pubertad, incluso después de la supresión hormonal.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha defendido la medida, haciendo hincapié en la necesidad de “proteger la categoría femenina” para garantizar la equidad. El anuncio se produce tras meses de deliberación, a raíz de las controversias suscitadas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fuentes indican que la prohibición podría formalizarse en la 145.ª Sesión del COI en Milán, justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Este cambio de política supone una ruptura con el marco del COI de 2021, que delegaba la elegibilidad a las federaciones deportivas individuales.
La revisión, dirigida por la Dra. Jane Thornton, Directora de Salud, Medicina y Ciencia del COI, presentó datos a los miembros en Lausana la semana pasada. Concluyó que las mujeres transgénero mantienen una mayor masa muscular, densidad ósea y capacidad pulmonar tras la transición. De igual modo, los atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), nacidos mujeres pero con cromosomas XY y niveles elevados de testosterona, presentan ventajas similares. Los hallazgos de Thornton subrayan que ninguna medida actual iguala completamente las condiciones, lo que justifica el apoyo unánime del COI a las restricciones.

Esto no se trata solo de la inclusión de personas transgénero; también redefine los límites para las competidoras intersexuales. Para Khelif, quien se alzó con el oro en peso welter en París, las implicaciones son profundas. Si bien no es transgénero, su descalificación previa por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no superar las pruebas de género ha alimentado la especulación sobre diferencias en el desarrollo sexual (DSD). La Federación Internacional de Boxeo (World Boxing) ahora exige la verificación cromosómica para su participación, una estipulación que ella ha apelado. La postura del COI podría excluirla de futuros Juegos Olímpicos, reavivando los debates sobre biología versus identidad.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 pusieron de manifiesto estas divisiones. La victoria de Khelif en semifinales contra la italiana Angela Carini duró apenas 46 segundos, lo que desató indignación y desinformación. Las redes sociales se inundaron de afirmaciones falsas sobre la supuesta transexualidad de Khelif, amplificadas por figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump y la escritora J.K. Rowling. En realidad, Khelif se identifica como mujer, nacida y criada como tal en Argelia. Sin embargo, las opacas pruebas de la IBA —que citaban cromosomas XY— provocaron que tanto ella como la taiwanesa Lin Yu-ting fueran excluidas del Mundial de 2023, para luego ser readmitidas por el COI basándose en el género que figura en sus pasaportes.
Lin, quien ganó el oro en peso pluma, enfrentó críticas similares, pero guardó silencio tras los Juegos Olímpicos. El COI defendió su elegibilidad, criticando el proceso de la IBA como “repentino y arbitrario”. Sin embargo, la reacción negativa erosionó la confianza en las categorías femeninas. Más de 50 peticiones y protestas exigieron investigaciones, y algunas atletas se retiraron en señal de protesta. Este incidente, sumado a casos anteriores como el debut de la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard en 2021, aceleró el cambio de política. París no fue un incidente aislado; cristalizó años de tensiones latentes.

Históricamente, la verificación de género en los Juegos Olímpicos ha sido problemática. Desde los “certificados de feminidad” de 1968 en Ciudad de México —que requerían exámenes invasivos— hasta las pruebas cromosómicas abandonadas en 2000 por considerarse “anticientíficas y poco éticas”, el COI ha oscilado en su postura. Las directrices de 2021 promovieron la inclusión, permitiendo competir a mujeres transgénero con niveles suprimidos de testosterona durante dos años. Sin embargo, las federaciones divergieron: World Athletics prohibió la participación de quienes habían superado la pubertad masculina en 2023, citando a 135 finalistas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) en eventos femeninos de élite solo en este siglo. World Swimming hizo lo propio, excluyendo a figuras como Lia Thomas.
La historia de Caster Semenya ejemplifica los desafíos de las diferencias en el desarrollo sexual (DSD). La corredora sudafricana, con deficiencia de 5α-reductasa, dominó los 800 metros, ganando medallas de oro en Londres 2012 y Río 2016. En 2018, World Athletics impuso la supresión de testosterona, medida que ella impugnó legalmente, argumentando que violaba los derechos humanos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la normativa, pero las apelaciones de Semenya continúan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su caso, que afecta principalmente a atletas de África y Asia, pone de relieve cómo las políticas sobre DSD impactan desproporcionadamente a las mujeres del Sur Global, a menudo sin el apoyo médico adecuado.
Ahora, la prohibición propuesta por el COI se alinea con esta tendencia, utilizando potencialmente muestras de saliva para la verificación del gen SRY, como hace World Athletics. Los críticos advierten que esto revive las pruebas discriminatorias, etiquetando las variaciones naturales como “ventajas masculinas”. Los defensores, incluyendo a Coventry, insisten en que la ciencia lo exige: los datos muestran que los atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) presentan niveles de hemoglobina entre un 10% y un 20% más altos, lo que mejora su resistencia. Para deportes de combate como el boxeo, donde las diferencias de potencia conllevan riesgo de lesiones, la urgencia es extrema, como se vio en la emotiva salida de Carini, quien alegó haber recibido un golpe injusto.

Quienes defienden la prohibición argumentan que salvaguarda la equidad olímpica, similar a la del Título IX. El deporte femenino, conquistado con gran esfuerzo desde 1900, corre el riesgo de verse perjudicado si los hombres biológicos —transgénero o con diferencias en el desarrollo sexual (DSD)— compiten sin restricciones. Un estudio de 2024 publicado en el British Journal of Sports Medicine y financiado por el COI señala que las mujeres transgénero conservan ventajas en la fuerza de agarre a pesar de la terapia. Sin embargo, la misma investigación indica desventajas en flexibilidad y VO2 máx. para las atletas transgénero en comparación con las mujeres cisgénero. Las prohibiciones generales ignoran los matices, afirman los detractores, lo que podría violar la propia Carta Olímpica del COI sobre la no discriminación.
Las voces de las atletas transgénero se ven silenciadas en este debate. Laurel Hubbard, la primera atleta olímpica abiertamente trans, no logró medalla en Tokio, pero elogió la experiencia. Lia Thomas, campeona de natación de la NCAA, demandó a World Aquatics por exclusiones, perdiendo en 2024. Pocas mujeres trans alcanzan niveles de élite —solo el 0,5 % de las atletas olímpicas se identifican como tales—, sin embargo, su participación simboliza luchas más amplias por la inclusión. La prohibición podría desalentar las transiciones en el deporte, exacerbando las crisis de salud mental; las tasas de suicidio entre jóvenes trans rondan el 40 %, según datos de EE. UU., un porcentaje que se ve agravado por la exclusión. Las categorías abiertas, propuestas por algunos, ofrecen alternativas, pero carecen de la infraestructura necesaria.
Para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) como Khelif, las consecuencias son personales. A sus 27 años, es un referente del boxeo en Argelia, superando la pobreza y las barreras culturales. Tras los Juegos Olímpicos de París, demandó a la IBA por acoso y fue recibida como una heroína en su regreso a casa. Lin, de 28 años, reconoce que el boxeo le permitió escapar de las normas conservadoras de Taiwán. Prohibirlas por tener diferencias en el desarrollo sexual (DSD) borra sus realidades: criadas como mujeres, sin pubertad masculina, pero con marcadores XY que las convierten en marginadas. La manipulación mediática de los géneros —tabloides como The Sun que asocian su imagen con prohibiciones contra personas trans— agrava el daño, mezclando la transfobia con la invisibilización de las personas intersexuales.

A nivel mundial, las reacciones se dividen según líneas ideológicas. Los medios conservadores lo aclaman como “sentido común”, mientras que los republicanos estadounidenses lo vinculan con las órdenes ejecutivas de Trump que impiden la inmigración de mujeres trans. En Europa, feministas como Martina Navratilova lo celebran, argumentando motivos de seguridad. Los grupos LGBTQ+ lo denuncian como regresivo e instan al COI a financiar investigaciones sobre evaluaciones caso por caso. La ONU ha criticado las pruebas de DSD por considerarlas coercitivas y potencialmente violatorias de los derechos a la autonomía corporal. Con la proximidad de Los Ángeles 2028, los países anfitriones estadounidenses se enfrentan a la presión de alinearse con estas pruebas, en medio de las prohibiciones estatales vigentes en 24 jurisdicciones de EE. UU.
Los obstáculos para la implementación son considerables. ¿Se aplicará la prohibición retroactivamente? El COI insiste en que no: los resultados de París son válidos. La aplicación de la normativa mediante pruebas genéticas genera inquietudes sobre la privacidad; los falsos positivos podrían arruinar carreras. Deportes como la equitación o el tiro, menos dependientes de la fuerza, podrían solicitar exenciones. La FIFA, que permite las diferencias en el desarrollo sexual (DSD) en el fútbol femenino, se resiste a la uniformidad. Los talleres de “pausa y reflexión” de Coventry indican que se están realizando ajustes, pero la tendencia favorece la restricción.
Las repercusiones de esta política van más allá de los Juegos Olímpicos. Las federaciones nacionales podrían imitarla, limitando la participación de personas trans a nivel de base. En los países en desarrollo, donde el diagnóstico de diferencias en el desarrollo sexual es poco frecuente, atletas como Khelif podrían desaparecer del panorama deportivo, y su talento, perderse. Sin embargo, para las mujeres cisgénero, promete una competición sin adulterar, honrando a pioneras como Billie Jean King. Conciliar la inclusión y la integridad sigue siendo un reto; la apuesta del COI pone a prueba si la ciencia puede sanar las divisiones que él mismo contribuyó a crear.
De cara al futuro, el lanzamiento de los Juegos Olímpicos de 2026 se pondrá a prueba en Milán-Cortina. Los deportes de invierno, con menos precedentes en materia de personas trans, ofrecen un inicio más suave. Sin embargo, la reforma de la gobernanza del boxeo —tras la expulsión de la IBA— garantiza un escrutinio riguroso. El resultado de la apelación de Khelif podría influir en las cláusulas sobre diferencias en el desarrollo sexual; una victoria podría abrir la puerta a excepciones. En última instancia, esta prohibición redefine los Juegos Olímpicos como el escenario de la biología, no solo de los sueños. Como señala Coventry, las lecciones de París impulsan el progreso. Ya sea que fomenten la unidad o profundicen las divisiones, los Juegos perduran: evolucionando, imperfectos, inflexiblemente humanos.